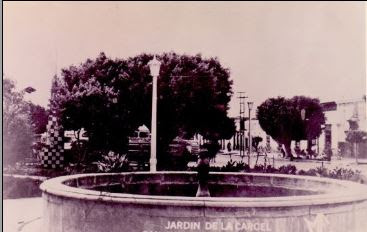Del Cazadero a la Avenida Juárez.
No se tiene constancia cierta de la fecha de llegada de los españoles a San Juan del Río. Se sabe por una de sus Cartas de Relación, que en
1526 Hernán Cortés tuvo noticias de que “entre la costa del norte y la provincia de
Mechoacán hay cierta gente y población que llaman Chichimecas” por lo que envió
hacia allá 60 gentes a caballo, 200 peones y muchos indios. Supo que había
también en esa zona algunos pueblos civilizados que habían sido vistos por
españoles. No se tiene noticia del resultado de la expedición, ni quiénes eran
los españoles que ya habían visto dichos pueblos.
 |
| Conformación del territorio a la llegada de los españoles. Nótese que en la zona de San Juan del Río no se registran pueblos, solo la leyenda "Salvages chichimeques y otomites" |
Cazadero 1
Aunque ya para esas fechas el mismo Cortés había otorgado la
encomienda de Jilotepec a Juan Jaramillo, consistente en el tributo de los habitantes indios de todo su territorio, incluida
la zona que hoy es San Juan del Río, era la frontera con los dominios chichimecas,
razón por la cual, al menos inicialmente no resultaba un lugar atractivo. (En
realidad aquí no había verdaderos chichimecas, eran otomíes y pames, algo
indómitos y semi-nómadas pero no gente de guerra) Es hasta el año de 1528,
cuando, según un testimonio de un juicio de 1536, Juan Jaramillo, explorando
las tierras de su encomienda llega al pequeño asentamiento llamado
Iztacchichimeca, encontrándose con unas cuantas casas de chichimecas, a los que
obliga a retirarse. El motivo de la visita, según el mismo testimonio, fue por motivo
de una cacería.
Cazadero 2
Entre Jilotepec y San Juan del Río, se localiza una gran zona
plana (por su altitud superior no forma parte del hoy llamado Plan de San Juan)
que abarca los actuales límites entre los Estados de Hidalgo, México y
Querétaro. En la actualidad es primordialmente árida y solo poblada por unos cuantos
mezquites y matorrales, pero que se supone, en esa época, con un clima más
templado, sin llegar a ser un bosque, albergaba mayor cantidad de árboles.
A los espacios planos los españoles le llamaron “sabanas” y en
este, cercano a nuestra actual ciudad ocurrió un hecho que por su magnitud se
convirtió en noticia en todo el incipiente virreinato y ha perdurado por ya casi
cinco siglos.
En el año de 1540, estando de Visita en Jilotepec el primer
virrey de la nueva España, Don Antonio de Mendoza, recibió la invitación para participar
en una montería y cacería al modo en que los indios lo hacían, eligiéndose para
ello “unos muy cumplidos y extendidos campos que están entre Xilotepec y San
Juan del Río”. Por ser una zona despoblada, se tuvieron que hacer aposentos
para el personaje, criados y todos los empleados que con él viajaban.
La cacería inició muy de mañana, cuando casi 15,000 indios
cercaron unas seis leguas del monte y haciendo ruido con manos y arcos
avanzaron, reduciendo en cada paso la circunferencia inicial. Cuál sería la
abundancia de animales en aquellos tiempos, que en esa simple maniobra,
quedaron encerrados gran cantidad de ellos. Para el mediodía, el círculo se
había hecho muy estrecho y por ello los indios fueron poniéndose unos detrás de
otros. En ese momento llegaron los cazadores. Indistintamente arcos, flechas,
arcabuces, ballestas, perros y jinetes, dieron cuenta de los animales que a su
disposición se encontraban, incluso hubo necesidad de en algunas partes
abrir el cerco humano para que salieran muchos de los animales, al no darse
abasto las armas.
Para ese momento, entraron en acción muchos cocineros que
inmediatamente llevaban las piezas muertas a sus asadores, “llegándoles la caza
a la cocina”.
Cuenta el cronista que a la puesta del sol, se había dispuesto
de seiscientos venados de distintas clases, la mayoría berrendos, cien coyotes y una gran cantidad de liebres, zorrillos y conejos, muchos consumidos ahí
mismo, otros más se repartieron entre los participantes, igual muertos que
vivos, para todos hubo lo que quisieron y pudieron comer y/o cargar. Fue tal el
frenesí de aquel día, que entre el círculo quedaron atrapadas gran cantidad de
aves, que aturdidas, al final ni siquiera podían volar.
Fue tan renombrada esta cacería, más bien un “cazadero” que a
partir de entonces la zona se dio por llamar “la sabana del Cazadero”. Le gustó
tanto al virrey que programó otra para dos años después, 1542. No fue posible,
en esa fecha, los verdaderos chichimecas, nómadas de los territorios entre
Jalisco y Zacatecas se rebelaron contra la autoridad virreinal y Don Antonio
tuvo que dirigir hacia allá su ejército.
Muchos años después de ocurrida, su repercusión continuaba,
seguramente, los viajeros del camino Real, trazado en uno de los extremos del
llano donde había ocurrido, cuando pasaban por el lugar eran enterados del
acontecimiento, constituyéndose en un referente del lugar. La primera noticia
escrita de la cacería data del año de 1615, cuando Juan de Torquemada la
incluye en su obra “Los Veintiún libros de la Monarquía Indiana” de donde
proceden todas las referencias modernas, incluida la de Rafael Ayala.
 |
| Mapa del siglo XIX. incluye el "LLANO DEL CAZADERO" |
Las casas construidas para el Virrey seguramente fueron el
antecedente de la hacienda del Cazadero y hoy comunidad y Delegación
Municipal, que conserva su singular nombre.
Cazadero 3
Se dice que durante todas las épocas continuaba la abundancia
de animales, sobre todo de venados, que por razón del tráfico de personas se
recluyeron hacia los montes y cerros cercanos. Hasta hace apenas unas décadas,
en lugares tan cercanos como el Sitio, Rancho de Enmedio, Paso de Mata y
otros, cercanos a los Llanos del Cazadero, se hablaba de que todavía existían.
Y prueba de ello, es la siguiente fotografía. Según la
persona que me permitió reproducirla, es de los años cincuenta del siglo
pasado, captada nada más ni nada menos que en plena Avenida Juárez, esquina con
Allende. En ella, posan un grupo de
personas, entre ellas el exgobernador Saturnino Osornio, y parece que su pariente
Don Palemón Ríos. Detrás de ellos, pendiendo de cuerdas está un grupo de ¡7 venados!
seguramente producto de uno de los últimos cazaderos, y muy probablemente de
los cerros cercanos al Sitio, comunidad de donde fue originario don Saturnino,
próxima al Cazadero.
 |
| Fotografía de colección particular. El segundo de derecha a izquierda es el ex gobernador Saturnino Osornio, el cuarto parece ser don Palemón Ríos. |
Del porqué en la avenida Juárez, solo puedo decir que en esa esquina, hoy moderno comercio, tenía su vivienda el ex gobernador. Fue una casona antigua, que seguramente él remodeló. Muchos años después, ahí
se instalaron la popular cantina “la Cucaracha”, otra llamada “El León Dorado”,
luego una funeraria y después una sucursal de la “casa Gabriel”. Hace un par de
años, el local se remodeló a como lo vemos en la actualidad. Quien me permitió
reproducir la foto es descendiente de él y fue quien me dio los detalles.
Presento algunas fotografías modernas del lugar.
 |
| Fotografía personal. Si los datos son exactos, sería el mismo lugar de la fotografía antigua, ¿Serán los mismos árboles? |
 |
| Fotografía personal: La antigua casa de don Saturnino, en Av. Juárez. Detrás del letrero rojo, la puerta ostenta una especie de celosía, con las letras S O, sus iniciales. |
Referencias:
Cortés Hernán, Cartas de Relación.
Torquemada Juan, Monarquía Indiana.
El título de esta entrada es un antiguo refrán local, que ya casi no se dice completo, solo la parte inicial.
__________________________________________________________________
EL CHICHIMECA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
_________________________________________________________________________________
Por andar con las prisas, en la pasada entrada omití una
importante obra, dada a la luz por la mencionada editorial Librarius en el año
2013.
DICCIONARIO BIOGRÁFICO, GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE QUERÉTARO
Nominalmente trae por autor a don Rafael Ayala, como obra
póstuma. Supongo que la dejó empezada y su hijo la completó, igualmente tengo
la idea que la fue formando con muchos de los datos sueltos que iba hallando en
sus investigaciones. No es exclusiva de San Juan del Río, pero como fue hecha
por un preclaro hijo de esta tierra, debe ser parte del retorno de la historia Sanjuanense.
 |
Por su temática, es una obra voluminosa, en 703 páginas
contiene muchísimos datos de personajes. Lugares y hechos olvidados, así como
referencias modernas, incluso enlaces a Internet, que son difíciles de hallar
en un solo tomo.
_________________________________________________________________________________
No me lo van a creer, pero la entrada de las poquianchis ya
rebasó las 2,000 visitas, no creo que sea la mejor que haya presentado, pero así
es el público. Para los nuevos lectores que no la han leído, dense una vuelta a
verla y… ¿Ya qué? Aumentar su rating.
Había prometido conseguir algunos precios.
Les comunico que en la oficina del Archivo Histórico
municipal, todavía están a la venta:La Edición 2006 de San Juan del Río, Geografía e Historia de Don Rafael Ayala, la más completa de las tres ediciones, a solo 100 pesitos. Obra fundamental e insuperable.
El libro de la Señora Marimar
Santana, referente al Archivo Histórico y los monumentos coloniales de San Juan
del río. Solo vale 50 pesos y ese precio incluye la oportunidad de platicar con
la autora (ella es la encargada del Archivo Histórico Municipal) y de paso que
les dedique el libro.