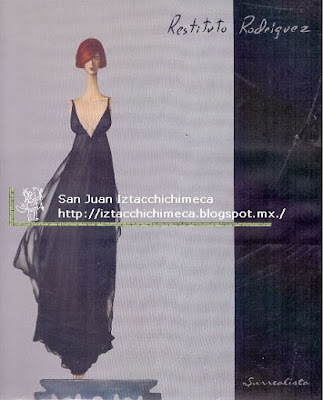Creo que ya es repetitivo mi comentario de no contar con el tiempo que me gustaría dedicar a este espacio, sirva hoy para explicar que algunos temas que ya tengo trabajados se van rezagando así que cuando me es posible trato de sacar los más atrasados ya que algunos van perdiendo vigencia. Es el caso de algunos temas seriados que he ido acumulando sobre una localidad de San Juan del Río, que ahora inicio a publicar. Espero sean de su agrado.
Apuntes históricos a manera de introducción.
Apenas a 10 km al poniente de la cabecera
municipal de San Juan del Río, existe una comunidad de gran importancia por
haber tenido, guardadas las proporciones, un génesis y desarrollo paralelos
incluso históricamente ya que casi al mismo tiempo que documentalmente aparecen las primeras menciones del pueblo de
San Juan durante el siglo XVI, también lo hace el lugar que hoy nos ocupa, como
un sitio agrícola que hasta hace pocos años conservaba su esencia rural, hoy,
en pleno desarrollo urbano, es una de las localidades más grandes del
municipio, pero no deja de tener una rica historia.
EN LA OSCURIDAD DE LOS TIEMPOS
Las primeras menciones del lugar hablan de él
como la “Estancia de …” (al cambiar de propietario, su apellido
completaba el nombre) en algún momento entre el siglo XVII y XVIII “La
Estancia Grande” que conservaría como hacienda hasta mediados del siglo XX cuando desaparece (o casi) el poblado de nombre “la Estancia",
aunque derivado de esa hacienda y asentado en sus antiguos terrenos, tiene hoy una ubicación cercana a lo que fue el núcleo de la hacienda.
En el siglo de inicio, la denominación “Estancia”
equivalía a un sitio casi despoblado, aunque con alguna actividad. Iniciaba a
través de una merced de tierras (especie de permiso para utilizarla) otorgado a
un español que la destinaba a alguna actividad primaria. En el terreno se
elegía el más adecuado para estar los trabajadores, aunque solo fuera de
manera temporal y por eso se les llamaba estancias. Dichos lugares
podían tener actividad ganadera, minera o agrícola, como fue el caso de la que
hoy nos ocupa. Por lo anterior, las instalaciones que tenían estas estancias
eran muy básicas y no alcanzaron nunca el tamaño y refinamiento de las que
desde un inicio fueron haciendas (Igualmente, el significado antiguo de
este término se refería a los lugares donde se “hacia” algo,
generalmente con los insumos traídos de las estancias. Las mercedes de
tierras, es decir el permiso para usarlas, fueron cambiadas posteriormente, otorgando
la propiedad a sus poseedores.
Por su importancia, algunas estancias tornaron
luego en haciendas, como lo fue la hoy relatada, que terminó como Hacienda de
la Estancia Grande.
 |
| Imagen tomada del libro Mercedes Reales en Querétaro, de Juan Ricardo Jiménez Gómez. En 1584, otra vez en perfecto triángulo, las tres localidades mencionadas, sin presa. |
Aunque mucha gente ubica a la Estancia como un
segregado de la hacienda de la Llave, en realidad no es así, como tampoco lo
fue la vecina hacienda de Galindo y todo viene de una de esas distorsiones
históricas que la gente y muchos historiadores toman como cierta y que trataré
de explicar.
LOS JARAMILLOS (O XARAMILLO, EN LA ESCRITURA
ANTIGUA)
En la década de 1520, consumada la conquista,
Hernán Cortés otorga a su soldado Juan Jaramillo Salvatierra, esposo de “La Malinche” la
Encomienda de Jilotepec, lo que significaba que tenía para su servicio el
trabajo gratis de los habitantes indios de la demarcación. Para aprovechar la
mano de obra, solicita varias mercedes de tierra que le son concedidas, entre
ellas lo que después sería la Llave. Al morir Jaramillo, la viuda Beatriz de Andrada,
nuevamente casada, aumenta las propiedades y forma en conjunto con otras de
familiares el mayorazgo de la Llave, para que no pudieran ser enajenadas por
separado.
Pero resulta que la Malinche y Juan Jaramillo
habían tenido una hija, María, que a través de su esposo Luis de Quesada inicia
un juicio peleando la mitad de la Encomienda, le fue otorgado al final, un
tercio. A través de contratos y arreglos entre las dos
familias parece que recibió algunas tierras en las inmediaciones de La Estancia
y Galindo. Por estos datos ciertos, se originó la leyenda posterior falsa de
que Cortés le regaló la última a la Malinche, y que eran parte de la Llave,
pero no se refieren al grueso de los terrenos de las dos mencionadas haciendas,
solo a algunos límites. El verdadero origen de las haciendas de Galindo, la Hache y la Estancia es el siguiente.
La historia como
siempre, enlaza nombres lugares y personajes de modos que se van olvidando y
convirtiendo en leyendas, en la época que sucede, todo es claro, pero al paso
de los años se va disolviendo y los pocos datos sueltos que persisten para las
generaciones posteriores alimentan la leyenda.
El encomendero de Jilotepec, esposo de la
Malinche y soldado de Cortés que acabamos de mencionar, tuvo como nombre
completo Juan Jaramillo Salvatierra, pero tuvo un sobrino, que no había
intervenido en la conquista. Resulta que ese sobrino tenía el mismo nombre,
Juan Jaramillo, para distinguirlos en sus tiempos, este fue llamado “el Joven”
y al tío “el Viejo”
Juan Jaramillo el Joven también obtuvo mercedes
de tierras en la zona, que a su muerte pasaron a sus hijas y como se estilaba
en aquellos tiempos, fueron administradas por sus maridos.
El Joven acumuló en su vida gran cantidad de
tierras, que, ya como propiedad en 1588, fueron divididas por sus hijas Ana y
Beatriz Xaramillo. Estas fracciones son lo que posteriormente fueron tres
poderosas haciendas sanjuanenses de la H, Galindo y la Estancia.
Por el nombre del esposo de Ana Xaramillo,
Diego de Villapadierna, consignado en algunos mapas antiguos, sabemos que es
este el origen de la Estancia.
La extraña confluencia de datos parecidos, es lo
que ha dado lugar a la confusión y la
leyenda: La existencia de dos Juan Jaramillo, el que el Viejo fuera esposo de
la malinche, el apellido Xaramillo del tío, la hija y el sobrino, el juicio, la
cercanía con la Llave, el hecho que una hija del Joven se llamara igual
que la esposa del Viejo, que la esposa del Joven fuera familiar de la esposa del Viejo, que aunque los esposos sean solo administradores, y
las mujeres las dueñas casi nunca se les menciona etc., dio lugar a las
confusiones hasta entre los historiadores, más en la gente del pueblo, que ante
el olvido de datos trascendentales, optó por
la leyenda, pero la Estancia nunca perteneció a la Llave, Cortés nunca
le regaló una hacienda a la Malinche, porque en los años en que vivieron los protagonistas
iniciales, estos lugares solo eran estancias, etc. etc.
EL LUGAR
Los terrenos que conformaron la Estancia, por su
ubicación privilegiada contribuyeron a acrecentar su importancia durante toda
la era colonial, convirtiéndola rápidamente en hacienda.
Sus límites eran, al norte, la hacienda de la
Lave, luego fraccionada en otras, al sur, la Hacienda de Galindo, al este, la
hacienda de la Hache (hoy El Rosario) y al oeste, las haciendas de Lira y San
Clemente. Incluía como ubicaciones periféricas la Cuadrilla de Enmedio, el
rancho las Palomas o las Palomitas, hoy Senegal de las palomas y otro rancho
más o menos ubicado donde hoy es la comunidad moderna.
El casco estaba situado cerca de la confluencia
de los ríos Galindo y la Hache, que unidos y con corriente permanente,
discurrían en un leve descenso por el grueso de las tierras de cultivo ya con el nombre de el Caracol, lo que
permitió, a través de bordos y pequeñas presas, que gran parte de ellas
tuvieran riego la mayor parte del año.
OTRO PASADO OLVIDADO
La ubicación privilegiada del sitio no había
pasado desapercibida para los habitantes prehispánicos de la región, en toda la
zona hay evidencias al menos de un asentamiento teotihuacano que por la
extensión de los vestigios debió de ser muy grande, digo al menos porque pudo
haber otros anteriores o posteriores a esa cultura, en toda el área circundante
hay innumerables vestigios a flor de tierra, de cerámica y obsidiana y
artefactos completos en poder de los modernos habitantes.
Incluso, creo por no haber depósitos de roca
cercanos, el casco de lo que fue la hacienda debió hacerse con los restos de
edificaciones prehispánicas. (a pesar de la abundancia de restos, no se ha
localizado ningún edificio, lo que pudiera indicar que estuvieron ahí)
Igualmente se desconoce si el asentamiento de este lugar fue parte de la
también teotihuacana ciudad de el Rosario (la antigua hacienda de la Hache, que
al menos por unos siglos eclipsó al Cerro de la Cruz, origen del san juan
actual) donde si hay edificios o fueron desarrollos aparte. Creo que jamás
se sabrá por lo que se narrará a continuación.
LOS CAMINOS, LAS PERSONAS.
Como estancia y después como hacienda, su
importancia es evidente cuando nos damos cuenta de que todos los caminos
siempre pasaron a su lado, desde el viejo camino prehispánico, que, del Barrio
de la Cruz en San Juan del Río, pasaba por el Rosario, llegaba aquí y se
dirigía a Huimilpan para terminar en el Pueblito y después a Querétaro. El nuevo
camino Real desde aquí tomó su trayectoria por Pedro Escobedo, directo a
Querétaro. Llegado el tiempo, también pasaron el primer camino moderno, la
primera carretera pavimentadas, la carretera Panamericana y la autopista México
– Querétaro. De todas fue testigo el cercano casco de la hacienda que nunca fue
faustoso como algunos de sus vecinos, más bien utilitaria, pero incluía una
iglesia del siglo XVII. Hoy ya no hay cruce de miradas entre los viajeros y la hacienda. En la década de 1970 la presa Constitución de 1917 la anegó bajo sus aguas,
junto a muchas de sus parcelas, la zona arqueológica y la vieja capilla, que
era uno de los templos más antiguos del municipio y del estado.
Tuvo muchos propietarios, todos de renombre, era
necesario gran poder económico para serlo, incluso hay todavía quienes juran
haber visto en sus patios a Diego Fernández de Ceballos, cuando su padre estuvo
al frente de ella en la década de los cuarentas. A Partir de entonces, se
abandonaron las actividades agrícolas y el casco cayó en deterioro
Pocos años antes de su hundimiento, la Casa
Grande se había convertido en un cuartel, que al elevarse las aguas se trasladó al
oriente de la presa, a un costado de lo que hoy es el núcleo habitacional del
moderno poblado de la Estancia, con acceso por el Kilómetro 170 de la Autopista
México Querétaro.
De inicio, la
población del cuartel competía en número con la localidad, fiel a sus
orígenes, los soldados están ahí atendiendo, además de sus deberes castrenses,
una granja avícola y lechera y viven en las mismas instalaciones en un conjunto
habitacional con sus familias.
La confluencia en la década de los setentas del siglo pasado, de los dos núcleos habitacionales, dió al lugar características propias, conformando la actual idiosincracia de los habitantes, algunas de las cuales trataré de incluir en las siguientes entradas.
Hay en el blog, más entradas relacionadas, si le interesa el tema puede dar clic en los siguientes enlaces.
La presa de la Estancia o el hundimiento de la fe
Hombres lobo en San Juan del río...
______________________________________________________________
EL CHICHIMECA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Hay un libro, de reciente edición, de un originario de la Estancia, J. Luz Chávez Araujo, que trata muchos aspectos de la localidad además de los históricos, todavía se puede conseguir con la Señora María Jaramillo Vega, en domicilio conocido en ese mismo lugar. No tomé datos de él, porque ya tenía armada esa entrada, pero es por demás interesante por la gran cantidad de temas locales que aborda.
Creo que hay muchos lectores del blog en la comunidad, una de las entradas relativas a él, está en las más vistas.