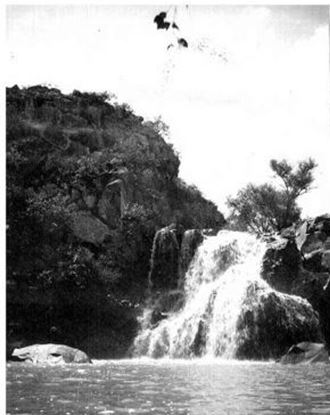El pozo de Guadalupe
 |
| Fotografía tomada de Internet, extracto. El aspecto del pozo en 1944. |
Casi llegando al río, junto a una vieja casona
que antes fue molino de granos, está la
fuente de aguadores o pozo de Guadalupe. Su pequeño espacio, entremetido en las
fachadas, es quizá lo que le ha
permitido sobrevivir ya casi 150 años como casi el último testigo de la
infraestructura creada por los habitantes de San Juan del Río para proveerse
del agua necesaria para la vida, en este caso para el consumo doméstico.
 |
| Fotografía tomada de Google Earth,2018 el pozo en la actualidad |
Se encuentra ubicado delante de la cuchilla que forman las calles
de Galeana y Allende.
La fotografía más antigua que se le conoce es de la
década de 1940. Casi en ese estado lo conocí treinta años después. Para
entonces, aunque seguía teniendo agua en el fondo, era muy sucia, razón por
la que ya no era sacada. Me dicen familiares a ellos sí les tocó en
ocasiones de necesidad, años antes, acudir a él por agua.
 |
| Fotografía tomada de Internet. El aspecto del pozo en 1944, al fondo, la calle Allende. |
Conservaba todavía la viga de madera al centro, que era
utilizada para sobre ella colgar con una cuerda, el recipiente a llenar, en mi
época cubetas y botes, antes ollas y cántaros.
Tenía en la parte inferior un pretil bajo de cantera muy desgastado, sobre todo al centro porque ahí apoyaban los pies los aguadores, haciendo palanca para, a través de la viga jalar la cuerda de la que colgaba el recipiente una vez lleno, por lo que había que poner algo de fuerza. Su profundidad desde el nivel de la calle hasta el fondo era de más de tres metros.
Toda la construcción es de cantera unida con lodo, en
el interior estaba recubierto, seguramente con estuco y al frente y laterales,
tenía adornos del mismo material. Ya lo conocí muy despintado, pero tenía
restos de pintura azul, blanca y salmón. En su parte superior ya había perdido
la cruz de cantera que había estado sobre la peana esférica. Tiene además un
nicho que contuvo una imagen de la virgen de Guadalupe, robada muchos años
antes, tantos que nadie recordaba desde entonces si era de bulto, un cuadro o
estaba pintada en la cantera. A lo largo del cintillo superior, tenía una
inscripción en negro sobre fondo azul que decía: POZO DE MARÍA STMA. DE GUADALUPE AÑO DE 1885
 |
| Imagen INAH, plano y medidas del Pozo. |
Desde que recuerdo siempre tuvo borrosos los dos
últimos dígitos, pero se notaban que eran números con curvas, por lo que
siempre supuse que decía 1869. Coincidencia o destino, estaba equivocado,no
era 69, en la fotografía antigua se observa que dice 1885, pero
resulta el otro año sí tiene relación con el pozo, como se verá adelante.
 |
| Imagen de Google Eatrh 2018, la misma zona en la actualidad, los puntos rojos señalan, el pozo nuevo, el pozo antiguo y la cárcel municipal. el área verde en la parte inferior es el río. |
La primera restauración al parecer fue en 1885, que es
cuando corresponde el letrero, no hay datos si la construcción original lo
tenía.
Actualmente, se le puede ver en el mismo sitio,
restaurada o remozada varias veces, en cada una ha ido perdiendo algo de su
originalidad.
En la década de los ochentas, mucho después de dejar
de ser funcional, además de agua comenzó a acumular basura. Aunque no
recuerdo que haya resultado algún ahogado, el municipio, siempre previsor, decidió
no dar paso al refrán, colocando una reja metálica al frente. Una restauración posterior repuso partes
perdidas del adorno de estuco, quitó la viga y colocó un pretil más alto.
 |
| Imagen INAH, 1986, el pozo adosado al Molino. |
Estando en el completo abandono, solo visitado
entonces por el tranvía turístico, en 2010 se volvió a remozar y se modificó en
algo su forma, se quitó la reja y rellenó el foso, dejándolo apenas unos centímetros
de profundidad.
 |
| Imagen INAH, 1999. |
Actualmente, tiene un aspecto como nuevo, aunque luce
colores que nada tienen que ver con los originales, no tiene la cruz, pero se
le pintó una imagen de la Guadalupana en el nicho vacío, y en distinto tipo de
letra se repuso el antiguo letrero, aunque con un pequeño error: el año, hace tiempo
que no voy pero creo que dice 1805.
 |
| Fotografía personal, del año 2007, antes de la última restauración. Esta fotografía fue publicada por los vecinos, fechada en la década de los 90s, pero es del año que señalo, yo la tomé. |
Consigno a ustedes los datos que he podido encontrar
de este monumento, que nadie ha escrito, a lo mejor son pocos, pero como
siempre consigno en estos trabajos, hay que darlos a conocer, para que no se
pierdan.
SITUACIÓN:
El pozo está junto al cruce de las calles de Allende y
Galeana, tan en el cruce, que algunos dicen que está en la calle de Allende y
otros que en Galeana, junto a la casona antes llamada “El Molino” y frente al
predio de lo que en la década de 1970 fue el Rastro Municipal, hoy cárcel chica
y Control Animal.
El nivel actual de las calles mencionadas en ese punto
es artificial, fueron antes arroyos primitivos que descendían hasta llegar al
río, que se encuentra apenas a unos 50 metros de ahí, continuando la calle, y
apenas a unos 20 en línea recta.
Adquirió la vía algunos metros sobre el nivel original
a partir de las obras de contención del río, que se hicieron desde el siglo
XVIII y culminaron a principios del XX y que consistieron en esta zona, en un
dique de piedra para aliviar las embestidas de las crecidas del río. Este
dique tuvo una altura de unos cinco metros sobre el nivel del río y su parte
superior fue el camino conocido como Ribera del río, que es la actual continuación
de las calles de Allende y Galeana, una vez unidas tras pasar frente al pozo.
La elevación de la calle respecto del río, provocó que
desapareciera la zona de lavaderos en su orilla y se clausurara un camino, llamado “Callejón del Tompiate”, que iniciaba donde
ahora es la cárcel chica y llevaba hasta el
Pasoancho. Aunque eran simples piedras, se conocía el lugar como
los “lavaderos públicos”, muy usados por su cercanía al centro de la
población, posteriormente los lavaderos se trasladaron a la orilla contraria
del río, aunque para llegar había que caminar sobre el dique, pasar por
el puente Cano y luego cruzar el río. Todavía en la década de 1970, cuando
escaseaba el líquido por fallas en la red, me tocó asistir ahí alguna vez a
lavar ropa y tenderla sobre las matas de jara.
EL
AGUA
Nunca he podido determinar de dónde provenía el agua
que alimentaba el pozo, aunque tengo indicios: lo más fácil sería decir que es de
filtraciones del río, pero también es probable
que fueran aguas provenientes de la parte alta de las Peñitas y que se
filtraban por el subsuelo a la parte baja. Cabe recordar que esa zona de la
ciudad y el centro histórico están sobre
un banco de cantera y/o tepetate, cuyo grosor es variable y bajo él corría un
manto freático que permitió en muchos lugares, la construcción de pozos, a
veces a unos centímetros de la superficie, con agua que se había hecho medio
potable tras la filtración a través de la roca. El banco de cantera y tepetate
está en la meseta del pueblo, unos metros encima de la zona del pozo y pudo
descender ahí el agua filtrada.
 |
| Dibujo personal, orografía del centro de San Juan del Río, el punto rojo señala la zona del pozo, debajo del nivel de la meseta. |
También cabe la posibilidad que, siendo la zona baja
de esas peñitas, el actual Boulevard Hidalgo y sus laterales, una zona
completamente agrícola de riego, también filtrara desde ahí esa agua.
Otra opción es que por ser las calles mencionadas antiguos
arroyos, que poco a poco se fueron nivelando, conservaran debajo una pequeña
corriente que manaba en la zona más baja posible, que es donde se cruzaban, antes
de llegar al río.
Aunque más remoto pudo ser que como por ambas calles, exactamente a la
misma distancia, unos 200 metros rumbo al centro cruza la antigua acequia del
pueblo, sus derrames, absorbidos por la tierra, brotaran en la zona del pozo,
por ser la más baja.
También encontré como posibilidad el que, estando
a un lado del pozo el Molino y este era movido por el agua de la acequia tomada de
otro rumbo diferente lo restante después de mover la rueda de moler de algún modo llegara al pozo.
Esta teoría la he desechado ya que el molino es posterior a la construcción del
pozo y porque de llegar el agua directamente, no se filtraría y dejaría de ser
potable. Las otras posibilidades pueden ser válidas.
Hago mención que el manto freático superficial ya no
existe, se agotó. El agua que tomamos actualmente es de uno más profundo y
extenso.
DATO CURIOSO
Solo como comentario, otra vez, a distancias
equidistantes del pozo de Guadalupe, (unos 60 metros) existieron en las dos
calles, al menos tres pozos de agua potable. En Galeana, casi esquina con San Luis Montañez, estaba el pozo de San Francisco, ya seco y clausurado a mediados del
siglo XX, no lo conocí, solo el espacio donde estuvo, cubierto con cemento.
Por otra parte en Allende, en la misma acera del Pozo
de Guadalupe, pero cerca de llegar al B. Hidalgo, hasta la década de 1970, en
el patio de una casa, casi al nivel del suelo, brotaba agua de una especie
de manantial, era muy pequeño, apenas un metro cuadrado, cuando “se iba el agua” de la red, los vecinos y
gente de otras partes de la ciudad nos
apostábamos con nuestra cubeta a las afueras de esta casa. Los dueños,
localmente conocidos como “los Campaneros” la proporcionaban sin costo. Al menos
un par de veces me tocó formarme ahí. Supongo que también este manantial ya se secó. En la acera de enfrente, hubo otro pozo, este sí profundo y con brocal
redondo, su propietario era don Lucio, estaba al fondo de su casa, colindante
con el antiguo corral del Portal de Reyes, cerca y debajo de la acequia, este
no lo conocí, pero me dicen que el dueño también proporcionaba agua a los
vecinos en caso de necesidad.
LA HISTORIA
Hace años, incidentalmente encontré la mención en un archivo privado, que en el
año 1822 se buscaba poner en funcionamiento otra vez el pozo de “PONDOTEXE”
labor que llevó unos algunos meses, sin información si lo lograron, ni en dónde
ubicaba, solo me quedó el dato.
Posteriormente, encontré constantes menciones del
mismo pozo, en décadas posteriores de ese siglo, lo extraño es que siempre
hablaban de una rehabiitación del mismo. Sin más elementos, siempre tuve la duda si una
rehabilitación de pozo podía durar tanto, aunque en una de ellas se le menciona
como un “venero”, es decir un manantial.
EL NOMBRE
Ayudado por una gramática otomí muy completa, pude dilucidad
en algo el significado de la palabra PONDOTEXE. Sabía que era otomí porque la
terminación dehé, o sus similares significan agua. y para 1822, todavía la mayoría de los habitantes del
pueblo eran de la raza y hablantes del otomí y muchos de los lugares tenían
nombre en ese idioma, y aunque el centro de la población cada vez era más
ocupado por mestizos, se conservaron algunos hasta muy entrado el siglo XIX.
El otomí no tuvo escritura, solo era una lengua oral,
los no hablantes, cuando tenían necesidad de plasmarlo en nuestro alfabeto, lo
hacían como lo escuchaban, es decir, tratando de aproximar las grafías al
sonido, lo que daba muchas variantes. (no todos lo escuchaban igual)
Así, la palabra PONDOTEXÉ de1822 , para 1870, el último
año que he encontrado que se menciona, ya era PONGOTEGE.
Creo que nunca sabremos el sonido exacto de la
palabra, pero la terminación TEJE, DEHE, TEXE o DEJE significa agua, la
otra, POHO o POGO, quiere decir MANAR,
es decir, su significado compuesto sería: agua
que mana, o simplemente: Manantial.
Persistiría la duda sí el sonido original se aproximaba también a PONT Í que quiere decir cruce, en cuyo caso el
nombre sería: agua del crucero o manantial del crucero.
Por otro lado, revisando el mapa de 1865 de Guadalupe
Perusquía, resulta que exactamente en el
cruce de las actuales calles de Galeana (antigua calle del Dulce nombre de
María) y Allende, (antiguamente calle de los aguadores) consigna un “poso” en
mitad de la calle. No es difícil
imaginar que en algún momento se le movió al costado oriente.
El mismo autor del plano, don Guadalupe Perusquía, en
el año de 1869 (según la Sombra de Arteaga)
formó parte de la comisión municipal para buscar el mejor modo de
suministrar agua potable a la población, parece que lo hallaron y en abril de 1869 el presidente de la comisión,
entre otras obras informa que “se construyó un Pozo nuevo, embutido en
la pared, en la calle del Dulce N. de María, para abastecer al vecindario de
agua potable.”
Esto confirmaba la construcción de un pozo metido en la
pared en la actual calle Galeana, pero podía ser el de Guadalupe o el de San
Francisco.
EUREKA
Apenas hace un par de meses, pude conjuntar toda la información:
Resulta que hay una descripción de un terreno
propiedad de Manuel Olvera, en 1870 descrito "con el río por detrás y
fachada en la calle del pozo de Pongoteje, que estaba frente al de Guadalupe".
Así, quedaba todo conjuntado:
-Existía desde tiempos remotos un pozo público de
agua potable llamado pondotexé, ubicado en medio de la calle, en el cruce de
las actuales Allende y Galeana.
La palabra significa manantial o agua en el cruce.
Coincidiendo con él.
-Siendo la calle Allende un antiguo arroyo, desde
todos los tiempos y aún en la actualidad, en tiempo de lluvias desfogaba el
agua de las partes altas hasta el río.
-Las avenidas de agua se acompañaban de tierra, arena,
piedras y basura, de manera que el pozo era constantemente obstruido y tras
cualquier lluvia considerable era necesario rehabilitarlo, de ahí las
constantes menciones a esa labor.
Aprovechando la existencia de ese pozo, pero para evitar los inconvenientes de su ubicación a media calle, se movió a una orilla, construyendo un pretil que
evitara que las corrientes pluviales lo anegaran.
El viejo pozo continuó al menos hasta el siguiente
año, seguramente tras la siguiente bajada de agua ya no se limpió y quedó en el olvido, supongo
que sigue ahí, hoy bajo el asfalto.
Alguna vez, ya seco, entramos al pozo de Guadalupe, el
piso entonces estaba cubierto por tierra, por lo que no pudimos saber su
profundidad real, pero puedo consignar que en el lado que da a la calle, el
aplanado no llegaba hasta abajo, se alcanzaban a ver que las piedras inferiores
solo estaban encimadas, es decir que el agua del centro de la calle llegaba ahí
por filtración, no se veía algún conducto o túnel que la trajera directa, a
menos que estuviera más bajo.
Siendo don Guadalupe Perusquía un médico con
inclinación artística, muchas veces funcionario municipal o integrante de
comisiones, no es difícil imaginar que de él es el diseño del pozo, incluso que
influyó en el nombre.
La calle de Allende, se dice que se llamó "de los Aguadores", porque por ahí transitaban los que recogían el agua del pozo de Guadalupe, es un dato incompleto, el nombre de la calle es muy anterior, seguramente desde que el agua se traía desde el Pondoteje o directamente del río. también la Calle Galeana en algún momento se llamó de los aguadores.
Con la construcción a fines del siglo XIX del acueducto que
llevaba directamente agua potable al centro, el pozo cayó en el
abandono, seguramente en 1885 fue el último intento de mantenerlo, de ahí el
letrero, aunque como el agua del acueducto era de paga, las clases bajas
siguieron ocupándolo por ser gratis y aunque muchas casas tenían norias
o pozos, se consideraba que la del río era más limpia, por eso los
aguadores siguieron transportándola
hasta bien entrado el siglo XX. La introducción de la red de agua potable, a
partir de 1920 y la entubación moderna en 1950 dieron el tiro de gracia al
pozo, ya solo ocupado para emergencias. No recuerdo exactamente pero creo
que la última vez que le vi agua sería por 1975.
 |
| Imagen del INAH, la planta de la casona del molino, debajo, la del pozo. |
Dice don Guadalupe
Velázquez que el terreno donde se erigió el pozo fue donado a la
comunidad para utilidad pública por los señores Guillermo Guerrero y su
esposa Josefina Velarde. Aunque no da
fechas, la familia Guerrero fue dueña de una de las emblemáticas huertas sanjuanenses,
el Molino, llamada así por tener su entrada en el edificio así llamado, junto
al pozo.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
EL CHICHIMECA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
______________________________________________________________
Historias, crónicas o relatos como este, son resultado
del trabajo personal del redactor, conjuntando recuerdos y datos documentales,
para un trabajo original que solo podrá encontrarse en este blog. Espero les
resulte importante la recopilación, entre el documento y el recuerdo.
_________________________________________________________
Sigo
insistiendo en que casi no se hacen comentarios, igual insisto en que no creo
ser tan contundente, contesto todo lo que llega, críticas, rectificaciones o
adiciones a los textos, todo es bienvenido. __________________________________________________________
Me cuentan que hace poco anduvo merodeando un grupo de
visitantes por el Pozo de Guadalupe, creo que hubiera sido útil la presente
entrada, perdón, desafortunadamente no pude conjuntarla antes por cuestiones laborales.
Para la próxima les prometo alguna.
 |
| Imagen de la Dirección de Cultura |
__________________________________________________________
 |
| Imagen de la Dirección de Cultura |
Increíblemente, hasta hace una semana, todavía
quedaban en la oficina de Turismo, o recepción del Portal del diezmo,
ejemplares del recientemente publicado libro “Crónica de San Juan del Río Querétaro”, lo increíble es que eran de
cortesía, sin costo y solo mil. Más increíble, porque, aunque no es en gran
formato ni de lujo, considerando las notables diferencias de estilo entre
quienes intervinieron en él, a mi juicio es un libro emblemático, porque por
primera vez se tratan contenidos novedosos (y hasta insospechados) referidos a
la abundante historia local, no la simple repetición de lo ya escrito. El
impreso, por su contenido, da pie para que surja nueva narrativa de nuestro
pasado, sea historia antigua, con nuevos puntos de vista y descubrimientos o reciente,
lo que no se ha escrito las últimas décadas. Si ya lo leyeron, me darán a
razón. Ignoro si todavía quedan ejemplares pero si se pueden, dense una vuelta,
en horario de oficina, no se pierdan la oportunidad de tener esta emblemática
obra. Repito, es gratis (o era). incluye contenidos de este blog.
_________________________________________________________
Por fin, tras un par de años de incertidumbre, sale a la luz el libro de mi maestro y amigo
José Manuel Velázquez, presentado en el emblemático día del maestro, 15 de mayo a las 19:00 horas en el
foro del Portal del Diezmo. Abordando un tema novedoso, producto de un arduo trabajo
de investigación en el Archivo Histórico Municipal, del que ya nos había dado
un adelanto en una conferencia.
 |
| Imagen de la Dirección de Cultura |
No falten, ahí nos vemos, prometo firmar libros de la
Cónica, para que los lleven.
__________________________________________________________
De igual manera, ya está a la venta el segundo tomo
del libro “En mi viejo San Juan” de mi
amigo de la infancia Fernando Roque, esta vez, como el público lo pidió con
abundantes gráficos. Solo 50 pesitos, en la librería de Elio, en la plaza los Faroles.
ver: En mi viejo San Juan
_________________________________________________________
Ya voy a completar 80, 000 visitas, espero poder
festejarlo con alguna imagen de esas que hace mucho tiempo no se conocen.