El Barrio de San Juan
Ante el hecho de que ha desaparecido gran parte de la
documentación del periodo virreinal temprano referido a nuestra ciudad,
debemos para ubicar datos de sus primeros años, apoyarnos en fuentes
colaterales.
 |
| Fotografía Personal. El San Juan Bautista de Mariano Perrusquía, con el logo "este es el cordero de Dios". |
Una de ellas, la Relación Geográfica de Querétaro, del año de
1584, describe el pueblo se fundó un 24 de junio, día de San
Juan Bautista, sin aclarar el año.
Descartado documentalmente que haya ocurrido en 1531 y sin mayores
elementos, se calcula que dicha “fundación” ocurrió en la década de 1550.
Aunque la bonita leyenda de la fundación da una detallada
imagen de lo que supuestamente sucedió, una teatral ceremonia, llena de
barrocos elementos, en realidad todo indica que simplemente, al recibir los
Indios de Jilotepec algunas mercedes de tierras para cultivo en la zona, por
parte del Virrey, a condición de que las
trabajaran para abastecer a los viajeros del incipiente camino Real, se
establecieron cerca del antiguo puesto defensivo de los aztecas llamado
Iztacchichimeca, todo ello sin mayor ceremonia, simplemente llegaron, hicieron
el acondicionamiento del lugar y empezó la vida del nuevo poblado.
 |
| Fotografía personal, el actual templo, en el mismo lugar de la primitiva capilla, el espacio de la plaza y el cementerio ahora ocupado por la calle del frente y el actual jardín. |
Dado que las tierras otorgadas estaban ya rodeadas por propiedades
españolas, solo les quedó un pequeño tramo en declive, desde lo que hoy es el
cerro del Pedregoso, en una loma que hacia el poniente desciende hasta el río,
establecieron lo que se supone fue el primigenio núcleo habitacional: el pueblo
de Indios de San Juan del Río, en el único espacio plano de los alrededores, un
“llanito” que abarca la zona de la hoy Plaza de los Fundadores.
Aunque en la actualidad no se conciba, por el declive mencionado, toda la zona era
surcada por infinidad de arroyos, que el trazo urbano ha disimulado,
incluso uno de los más grandes es la actual calle Rayón y del pequeño cuadrado
partían otros, hoy ocultos por las calles de Abasolo y Matamoros. Entre ellos se establecieron algunas chozas dispersas, rodeadas por sus milpas.
Con el aumento de la población en el fértil valle, al centro
del espacio plano, se estableció una capilla para el culto católico que tras
varias remodelaciones y ampliaciones resultó en el edificio que hoy llamamos templo
de San Juan Bautista. Igualmente desde sus inicios, su entrada con vista al
poniente tenía al frente un espacio irregular llamado Plazuela de San Juan
Bautista, compartido con un cementerio exclusivo para los indios.
(Los pocos españoles se sepultaban bajo el piso del templo). Esta plazuela,
estuvo rodeada desde siempre por una barda atrial, de material sólido.
Por norma, en las aceras circundantes a esa plaza debieron
estar las casas de gobierno de los indios, las viviendas de los principales y el
edificio de la administración virreinal, aunque este, si estuvo aquí, cambio
pronto al camino Real. No hay datos de ninguno, lo que si estuvo en la acera
oeste, fue la casa cural, en un terreno que ocupaba toda la cuadra, fue un
edificio con portal.
Cuando se tuvo necesidad de dividir la administración en
barrios, a este por ser el original de la fundación, se llamó de San Juan, por
ser el correspondiente a la fecha de la fundación, el 24 de Junio, día de San Juan
Bautista.
El Profeta
 |
| Imagen de Internet. Bautismo de Jesús por su primo Juan. |
Tradicionalmente, se festeja en la religión cristiana el 24
de Junio como el nacimiento de San Juan Bautista, exactamente 6 meses antes de
navidad porque se menciona que su madre, Santa Isabel, tenía seis meses de
embarazo cuando a la virgen María un ángel le anunció que sería madre del Mesías. Siendo ellas primas, también Jesús y Juan lo fueron aunque el último
inició antes sus prédicas e instituyó entre sus seguidores la ceremonia que
antecede al hoy sacramento católico del bautismo. Acostumbraba bañar a sus
seguidores en los ríos. Por eso se le
llamó Juan el Bautista. Se le considera Profeta, es decir, de los que precedieron la llegada del Salvador de la Humanidad, el Mesías.
Ya adultos, un día se encontraron cerca del Río Jordán,
Juan lo reconoció como tal y anunció su destino con estas palabras “Ecce agnus
dei” que significa “este es el cordero de Dios” (... que quita el pecado del
mundo) augurando que un día sería ofrecido en sacrificio para salvar
a la humanidad. En reciprocidad Jesús se refirió a él como el más grande de los
hombres con estas palabras “De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no
se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el
reino de los cielos, mayor es que él".
A partir de entonces. La historia de Jesús es conocida, Juan
continúo su prédica errante hasta morir decapitado. Por su condición de
vagabundo se le representa cubierto con una túnica de piel de camello y una
vara de carrizo. En las imágenes se le agregan símbolos como un
cordero, un libro y en diversos soportes sus proféticas palabras.
Como vemos, elementos atractivos para los indígenas no faltan
en la historia e iconografía de este santo, que les correspondió por patrono a
este barrio y de ahí se extendió el culto, en la humilde enramada que fue la
primera capilla, al monumental templo basilical que hoy preside, en el altar
mayor y en el nicho del frente.
Ayala, basado en Martínez de Salazar nos describe el barrio así:
“El Barrio de San Juan está al norte del de San Miguel, y al poniente del de San Marcos, calle de por medio, en el cual está situada la iglesia de los naturales y la casa cural. Al frente de la puerta principal de la iglesia de los naturales, hay una plazuela que tiene la figura de una escuadra, en la que haya otras buenas casas. Este barrio se compone de 14 manzanas bastante dilatadas, que aunque hay algunas cuantas entre ellas, las más presentan figuras extrañas.”
“El Barrio de San Juan está al norte del de San Miguel, y al poniente del de San Marcos, calle de por medio, en el cual está situada la iglesia de los naturales y la casa cural. Al frente de la puerta principal de la iglesia de los naturales, hay una plazuela que tiene la figura de una escuadra, en la que haya otras buenas casas. Este barrio se compone de 14 manzanas bastante dilatadas, que aunque hay algunas cuantas entre ellas, las más presentan figuras extrañas.”
También menciona que hay algunas calles retorcidas en
este barrio, como la de Zaragoza, es un error doble: Esa calle no pertenece a
este barrio y lo que el escrito en que se basó menciona, es que son las cuadras
las que no son cuadrilongas sino que presentan figuras diversas, como podrán observar
en el mapa que presento.
Los límites actuales del barrio estarían delimitados así: al
norte con el Barrio de San Isidro, (su barda) al oeste, por el río, al sur con
la calle Abasolo (antigua de la Salitrera) y al este con la calle de Rayón. (Antigua
de Don Eusebio)
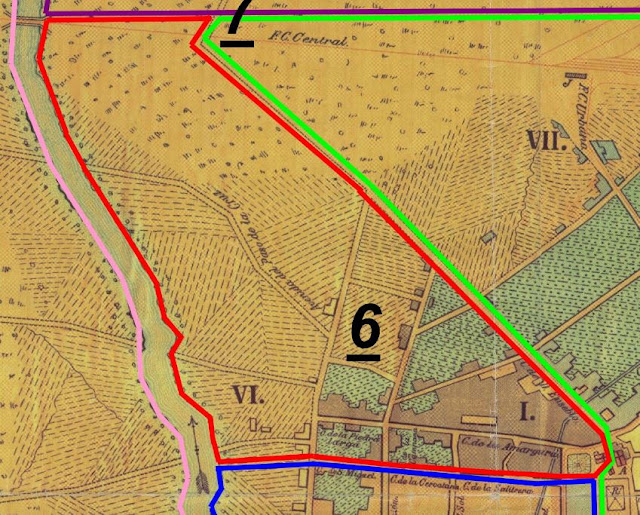 |
| Fragmento del mapa de Ignacio Pérez, en rojo, el área del Barrio, nótese la forma retorcida de la mayoría de las cuadras que lo componían. |
Con la pronta llegada de habitantes al centro del pueblo, los
indios poco a poco perdieron sus propiedades ahí, lo que nunca
permitieron fue que se apropiaran del templo, siempre perteneció a la republica
de indios. Entrado el siglo XVIII, en la extraña dualidad que se dio en la
zona, mayormente habitada por mestizos y
españoles, pero con el templo propiedad de los indios, se motivó la
construcción de otro. No es como se dice por ahí, que de
inicio hubo uno para indios y otro de españoles, para no mezclarse. El templo
original era de uso común pero propiedad de los indios y el crecimiento de la
población no indígena motivó lo que parece hoy una separación racial, que en
los hechos ocurrió pero no fue intencional, los indios siguieron en su templo y
los españoles se fueron al otro, pero ninguno con exclusividad real.
 |
| Fotografía personal. Interior del templo de San Juan Bautista, en el altar mayor, el Santo. |
Existiendo ya los dos templos, la influencia de los indios por su gran número siguió, los sacerdotes tenían algunas deferencias para con ellos.
La principal: que las misas, que en esas fechas eran en latín, a los indios les
eran dichas en su idioma, el otomí y entre los requisitos que había para ser
sacerdotes en este lugar estaba que hablaran dicho idioma o
estuvieran prestos a aprenderlo.
Con el transcurso de los años, los habitantes no indios del barrio, tuvieron el gentilicio de “Sanjuaneros” que después se aplicó a
todos los habitantes del pueblo, así eran conocidos en otros lugares, el
actualmente utilizado “sanjuanenses” apareció ya bien entrado el siglo XX.
Antes todos fueron sanjuaneros.
Sin documentos que avalen lo que parece evidente, que el
templo siempre estuvo dedicado a San Juan Bautista, a finales del siglo XVIII, en
la última remodelación mayor, se colocó en el altar principal la estatua de este
santo, obra del máximo escultor sanjuanense, don Mariano Perusquía, de
renombre en todo el virreinato.
Pasaron los años y el edificio cambió varias veces de nombre:
“el templo” “el de los naturales” “el de Sagrado Corazón”, en el cementerio se
conservaba una cruz en un pequeño monumento, que se decía era de la fundación.
En el siglo XIX, la vieja plazuela de San Juan Bautista
perdió la casa cural, transformada un tiempo en Casa municipal, luego se
eliminó el cementerio y se transformó en jardín "para solaz y esparcimiento"
con quiosco incluido y se cuadraron las calles de alrededor, ampliando el área
pública.
 |
| Imagen de Google Earth, el área de la plaza, tras haber sido "cuadrada" a finales el siglo XIX. |
El siglo XX contempló la caída de la barda atrial, para que
frente a la portada del templo pasara una calle que condujera a la estación del
Ferrocarril, llevándose de paso la cruz de la fundación y al jardín le apareció el nombre de Madero. Asimismo cayeron la Puerta de San José y la otra
barda atrial que adornaban este templo en su lado sur.
En la actualidad, el único recuerdo de este barrio es
el templo. En el jardín al frente, un monumento recuerda a los “fundadores” según
la leyenda, sustituyendo al que desapareció.
( aunque parece que se equivocaron, el
monumento original estaba en el lado de enfrente) Un buen día se colocó en uno de los hasta
entonces vacíos nichos de la portada una estatua “de intemperie” en cantera de san Juan Bautista. Desde arriba, el más grande de los hombres,
contempla lo que fue su original barrio.
 |
| Fotografía personal. La nueva estatua, viendo a su barrio. |
Con esto termino el recuento de los barrios antiguos. Vuelvo
a aclarar que son los de la época virreinal, no los del siglo pasado, aclaro
también que es una investigación personal con los pocos elementos disponibles hoy y puede tener correcciones, sobre todo en los límites de los
barrios. Por la época que se detalla, los elementos de la religión cristiana se
entremezclan con la historia y hubo necesidad de hacer algunas descripciones
religiosas, sin que esto signifique alguna tendencia, recuerden que este blog
es público, laico y gratuito. Para los que acceden por primera vez, son 8 barrios los que se abordaron, pueden
buscarlos en este espacio.
Un saludo al erudito “sanjuanero” Fernando Roque, esperando se restablezca
pronto.







.jpg)
.jpg)














